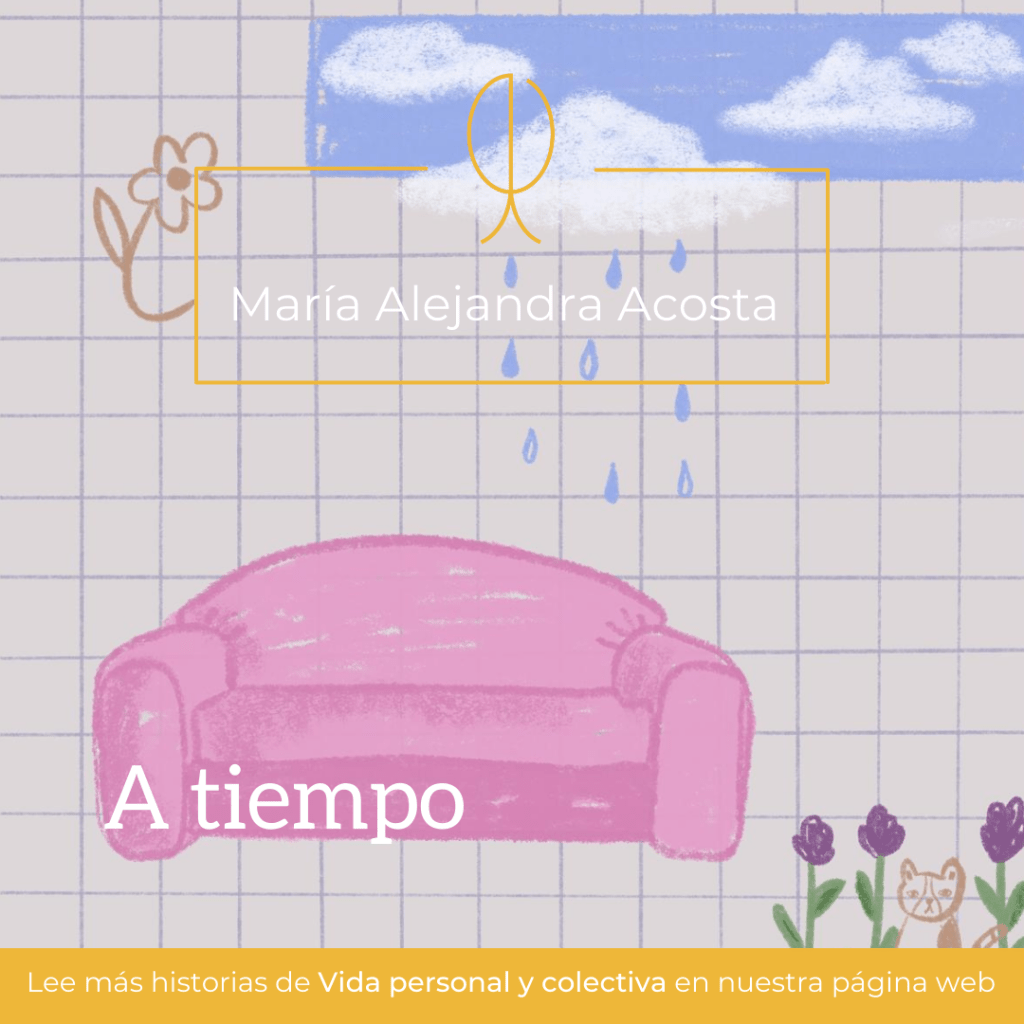Hace un año estaba despertando en casa de mi mamá. Lo más justo sería decir que estaba levantándome del sofá que había pedido unos meses atrás cuando viajé de mi casa en Lisboa a su casa en Cota para darle una sorpresa. La sorpresa no fue el sofá, si no que pasaría casi un mes con ella y, como sabía que habían optado por deshacerse de la que fue mi cama de la infancia, no tendría donde dormir. Despertar es un decir porque esa noche no dormí. Kiwi, que había viajado también desde Lisboa el día anterior, había estado toda la noche insomne. Los gatos, Seis y Ohana, lo inquietaban. Y también la altura, y el cambio de temperatura, y toda esa gente nueva que lo saludaba efusivamente y que lo acogía con mimos que él antes no había recibido en masa.
Esa mañana fuimos a la casa de mi abuela materna después de caminar por el pueblo por una media hora. Kiwi se sentó en la cama de mi abuela, donde ella aún permanecía porque era muy temprano para estar por fuera. Hay una foto que enviamos a mis primos y a mis tíos en donde Kiwi está a los pies de la cama y mi abuela sonríe en el fondo. Creo que esa foto la tomamos ese día, aunque es posible que haya sido de los días posteriores en los que nuestra rutina consistía en levantarnos muy temprano, recorrer las calles del pueblo hacia la montaña y bajar por alguna de esas calles que lo recorren de oeste a este para alcanzar la puerta de la casa de mi abuela. Yo, que llevaba días planeando nuestro regreso (mi regreso y el viaje de Kiwi) estaba agotada y llena de esa luz del trópico que no deja descansar, que lo invade a uno por dentro hasta convertirlo en un ser en actividad constante que de la luz ciega los puntos flacos del carácter.
Después de las primeras noches supe que debía mudarme lo antes posible porque la falta de sueño, causada por la actividad nocturna de Kiwi en busca de los gatos, iba a convertirme en el ser despreciable que soy cuando no duermo. Tuve unos días revolucionados de compras necesarias para construir una casa. Mi tía, que por ese momento estaba en las mismas, convirtiendo un espacio en su casa, fue mi compañía en esa absorción capitalista que es armar una morada desde ceros. Darle forma a un espacio para hacerlo habitable y amado, sentirlo propio y seguro, es de las cosas más provocadoras que he hecho. Gasté casi todos mis ahorros en convertir en el apartamento en donde vivo ahora en lo que es.
Tuve miedo de volver pero siempre pensé que lo hice a tiempo. A tiempo para ver partir a dos de los seres más importantes de mi existencia: Seis y mi abuela, que se le unió al vuelo meses después. Llegar a tiempo es un concepto muy subvalorado en las sociedades donde el reloj marca el paso. Ser puntual es una virtud que inculcan familias y escuelas como muestra de respeto y responsabilidad. Para mí llegar a tiempo, después de un año de haberlo hecho, es solo un don. Uno de esos que deben estar asociados al instinto. Son casi que sinónimos. O uno es muestra del otro. El instinto siempre me ha servido para partir y llegar. Nunca he estado fuera de lugar porque lo mío ha sido un constante ir y venir para alcanzar el futuro a tiempo.
Ilustración de Isabela Acosta

Peces fuera del agua es un laboratorio creativo que explora y difunde narrativas digitales en el que puedes publicar tus trabajos. Envíanos tus propuestas al email pecesfueradelagua@gmail.com. Si te gusta lo que hacemos, comparte nuestras entradas con tus amigos y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. También puedes suscribirte a nuestra newsletter, El cardumen.